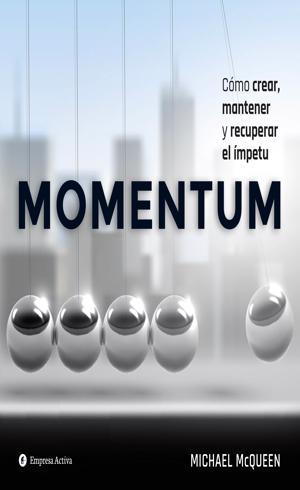El momentum, cuya traducción al español es “ímpetu”, “velocidad” o “impulso”, es un factor difícil de definir. A pesar de que el fenómeno físico es fácil de medir científicamente, en la vida diaria a menudo se reduce a poco más que una sensación subjetiva y huidiza. Igual que el viento, el momentum es invisible, pero sin duda podemos sentir su presencia.
Los líderes describen la sensación de momentum cuando su organización cumple objetivos mes tras mes. Los corredores describen la sensación de fluir del momentum en mitad de la maratón, cuando su cuerpo comienza a correr con un ritmo propio. Y todos conocemos la emoción de las jornadas laborales en las que sentimos que tenemos a favor el viento del momentum y que todo lo que nos proponemos ocurre con facilidad y sin esfuerzo.
No obstante, aunque el momentum nos hace sentir genial, puede ser tan evasivo como las volubles apariciones de la inspiración: ahora está aquí y después desaparece sin dejar rastro. A pesar de que es difícil determinar de dónde proviene el momentum , sabemos con certeza cómo describir la sensación que nos provoca.
A continuación, enumero algunos de los sentimientos que he oído a menudo a los clientes que han experimentado el momentum :
- “¡Siento que todo me sale bien como si estuviera en mi elemento, solo tengo que disfrutar del viaje!”.
- “Todo el mundo parece estar sincronizado. Experimento una sensación fantástica de armonía y sinergia con todas las personas”.
- “Estaba en racha y todo parecía cuadrar exactamente en el mismo momento”.
- “Sentí que estaba en un punto óptimo en el que lo que hacía ya no me costaba trabajo”.
- “Estábamos en la cresta de la ola y nos sentíamos casi invencibles, imparables. El crecimiento era exponencial y cuando me preguntaban cuál era el secreto, sinceramente no sabía qué responder”.
Como el momentum sin duda nos hace sentir muy bien y puede generar resultados increíbles, he aquí tres razones tangibles para buscarlo y preservarlo a cualquier coste.
Razón 1: el momentum es generativo. Dicho de forma simple, cuanto más momentum tengas, más tendrás. De la misma manera que el éxito llama al éxito, la energía del momentum siempre se alimenta a sí misma. Aunque al principio pueda ser lento, en un instante comienza a crecer exponencialmente hasta que llegamos al punto de masa crítica.
En su excelente libro The Compound Effect, Darren Hardy, el legendario pensador empresarial, relaciona el proceso de desarrollar el momentum con el de tomar velocidad en un tiovivo cuando éramos niños: “El primer paso siempre era el más duro: empezar a moverlo cuando estaba parado. Había que empujar y tirar, mientras jadeábamos y hacíamos muecas de esfuerzo, poniendo la fuerza de todo nuestro cuerpo en el empeño… Al final, lográbamos transferirle un poco de velocidad y corríamos al lado…, teníamos que correr cada vez más rápido, con todas nuestras fuerzas, para no quedarnos atrás. Por último, ¡el éxito! Una vez que daba vueltas a buen ritmo, se apoderaba de él el momentum , y ya no costaba lograr que siguiera dando vueltas”.
Esta es la clave. Ponerse en movimiento, sin importar lo que cueste al principio. Generar tracción y ponerse a favor del viento del momentum para que nos ayude desde los primeros instantes, y luego todo lo que tenemos que hacer es izar las velas y fluir.
Razón 2: el momentum es atractivo. Todos queremos estar en un autobús que vaya a alguna parte. Hay pocas cosas más excitantes que formar parte de una organización, de un movimiento o incluso de una relación personal que tiene una trayectoria ascendente.
Por la misma razón, las primeras señales de desaceleración o flaqueza pueden provocar que incluso los devotos más leales y constantes empiecen a considerar otras opciones.
Lo que se asemeja se atrae mutuamente. Los lugares en los que ocurren cosas atraen a personas que provocan que ocurran cosas. Los lugares inspiradores atraen a personas inspiradas. Incluso las grandes oportunidades parecen sentirse atraídas por los lugares en los que hay grandes oportunidades. El momentum, si está de nuestro lado, verdaderamente nos da una ventaja insuperable.
Razón 3: el momentum es protector. El momentum también proporciona un sentido sólido de la estabilidad a cualquier organización o individuo. Si recordamos cómo aprendimos a montar en bici de niños, tendremos en mente cómo nos dimos cuenta de que la velocidad era nuestra mejor amiga.
Naturalmente, esto parecía ir contra toda lógica al principio. Normalmente, un conductor inestable dará por supuesto que la menor velocidad posible es lo más seguro. La realidad, sin embargo, es que una bicicleta que se mueve lentamente es lo menos estable y seguro que hay. La velocidad es clave para ponerse en marcha y mantener el equilibrio.