A Elaine, una madre vivaz de treinta y siete años que había trabajado en el sector turístico antes de dedicarse a su familia a tiempo completo, le esperaba un día importante: tenía que ir al hospital. Desde hacía un par de años padecía sinusitis y le recomendaron someterse a una operación para acabar con este problema de una vez por todas. “No te preocupes —la tranquilizó el doctor—. Es una operación rutinaria y el riesgo es bajo”.
El cirujano otorrinolaringólogo, el doctor Edwards, contaba con más de treinta años de experiencia y muy buena fama. El anestesista, el doctor Anderton, llevaba ejerciendo más de dieciséis años. Las instalaciones del hospital eran excelentes y todo estaba listo para que la operación fuera un éxito.
Pero la operación no salió como se esperaba. El doctor Anderton no pudo colocar la máscara de respiración asistida en la boca de Elaine tras administrarle la anestesia: se le habían tensado los músculos de la mandíbula. Le inyectó una dosis adicional de fármacos para relajarlos e intentó colocarle dos máscaras laríngeas más, pero de nuevo fue incapaz.
A las 8.37, dos minutos después de inyectar la anestesia, Elaine empezó a ponerse morada. La saturación de oxígeno había caído hasta el 75 por ciento (cualquier marca por debajo del 90 por ciento se considera “significativamente baja”).
A las 8.41 probó con otra reconocida técnica llamada intubación endotraqueal. Es un protocolo estándar cuando la ventilación es imposible. Empezó inyectando un agente paralítico en la sangre para destensar por completo los músculos de la mandíbula y lograr abrir totalmente la boca de Elaine. Luego utilizó un laringoscopio para iluminar la parte posterior de la boca y poder colocar el tubo directamente en la vía respiratoria.
Pero había otro problema: no podía ver la vía respiratoria al final de la garganta. El doctor Anderton empujó el tubo una y otra vez esperando hallar el orificio, pero no hubo manera.
La situación era crítica. Un anestesista en el quirófano adyacente, el doctor Bannister, acudió a ayudar. Pronto, el doctor Edwards, el cirujano, se unió a ellos. Tres enfermeras esperaban instrucciones a su lado. La situación aún no era catastrófica, pero el margen de error era exiguo. En aquel momento, cualquier decisión era potencialmente de vida o muerte.
Por suerte, existe un procedimiento adecuado precisamente para estas situaciones. Se llama traqueotomía, que tiene una ventaja esencial: no necesita la boca para nada. En lugar de esto, se hace directamente un agujero en la garganta y se inserta el tubo en la tráquea.
Es arriesgado y solo se utiliza como último recurso. Pero la situación precisaba de un último recurso. Posiblemente, era lo único que separaba a Elaine de un daño cerebral que amenazaba su vida.
A las 8.47 las enfermeras previeron correctamente la siguiente acción. Jane, la más experimentada de las tres, salió como una flecha para conseguir un kit de traqueotomía. Al volver, informó a los tres médicos que estaban rodeando a Elaine que el kit estaba listo.
La miraron por encima del hombro, pero por alguna razón no respondieron. Seguían tratando de insertar el tubo en el orificio oculto de la vía respiratoria de Elaine. Estaban absortos en sus acciones y hablaban rápidamente entre ellos.
Jane vaciló. A medida que pasaban los segundos, la situación era cada vez más crítica. Pero pensó que tres médicos experimentados ya se estaban ocupando de ello. Sin duda alguna debían de haber considerado la opción de una traqueotomía.
Si volvía a llamarles la atención, tal vez los distraería. Quizá tendría la culpa de que algo fuera mal. Quizá ya habían descartado la traqueotomía por razones que ella desconocía. Era una de las personas más jóvenes de la sala y los demás eran las figuras de autoridad.
En aquel momento, el pulso de los médicos debía de ir a toda velocidad. Su capacidad de comprensión había mermado. Es una reacción psicológica habitual cuando hay mucho estrés. Continuaron tratando de insertar el tubo en la garganta. La situación se estaba volviendo desesperada.
A las 8.55 ya fue demasiado tarde. Cuando los doctores lograron al fin que la saturación de oxígeno alcanzara el 90 por ciento, ya habían pasado ocho minutos desde el primer y vano intento de intubarla. En total, a Elaine le había faltado oxígeno durante veinte minutos. Los médicos se quedaron de piedra al mirar el reloj. No tenía sentido. ¿Cómo se había esfumado todo ese tiempo? ¿Cómo podía haber pasado tan rápido?
Martin no podía entenderlo. Aquella mañana su mujer estaba en perfectas condiciones. ¿Qué demonios había pasado? El doctor Edwards lo llevó aparte. “Mira, Martin, han surgido algunos problemas durante la anestesia —le comentó—. Son cosas que pasan. No sabemos por qué. Los anestesistas hicieron todo lo que pudieron, pero nada funcionó. Son casos excepcionales. Lo siento mucho”.
No mencionó los intentos inútiles de intubarla, ni que obviaron realizarle una traqueotomía de emergencia. Tampoco dijo nada sobre los intentos de la enfermera de alertarlos del desastre que se les venía encima.
Martin asintió y respondió: “Lo comprendo. Gracias”.
A medida que pasaron los días, Martin empezó a preguntarse qué había ido mal. Su mujer tenía treinta y siete años, estaba sana, era vital. Tenía toda la vida por delante. Los médicos les dijeron que era una operación rutinaria. ¿Por qué había muerto?
Martin no estaba enfadado. Sabía que los médicos tenían experiencia y que lo habían hecho lo mejor posible. Pero no podía dejar de preguntarse si se podía aprender algo de todo aquello.
No obstante, cuando se dirigió al jefe de la Unidad de Cuidados Intensivos para pedir que se investigara la muerte de Elaine, lo rechazaron inmediatamente. “Así no es como funcionan las cosas en la sanidad —respondieron—. No hacemos investigaciones. Solo estamos obligados a hacerlas cuando nos demandan”.
En el imprescindible libro After Harm («Después del daño»), la investigadora en temas de salud pública Nancy Berlinger expone un estudio sobre cómo los médicos hablan sobre sus errores. Resultó ser revelador. “Al observar a médicos veteranos, los estudiantes aprenden que sus mentores y supervisores creen, practican y recompensan la ocultación de los errores —escribe Berlinger—. Aprenden a hablar de resultados imprevisibles, hasta el punto de que un ‘error’ se convierte en una ‘complicación’. Y, sobre todo, aprenden a no contar nada a los pacientes”.
También describe la “profunda resistencia de los médicos a revelar los hechos y hasta dónde pueden llegar para justificar este hábito: se trató de un error técnico, son cosas que pasan, el paciente no lo entendería o no es necesario que lo sepa”.
Reflexiona sobre esto un momento. En general, los médicos y las enfermeras no son personas deshonestas. No trabajan en la sanidad para decepcionar o engañar a la gente, sino para curarla. Y, aun así, en la profesión hay una marcada tendencia hacia las evasivas. No se trata del engaño general que practican los estafadores. Los médicos no se inventan las razones de un accidente para poner una venda en los ojos del paciente. Más bien despliegan una serie de eufemismos —“error técnico”, “complicación”, “resultado imprevisible”— que, por separado, tienen parte de verdad, pero que no explican toda la verdad. En la sanidad, la competencia a menudo se equipara a la perfección médica. Cometer errores se considera una demostración de ineptitud. La propia idea de fracaso es una amenaza.
Para un médico, la amenaza para su ego, sin contar su reputación, es considerable. Piensa en lo a menudo que se oyen estos eufemismos en ámbitos que no sean la sanidad: cuando los políticos emprenden una iniciativa equivocada, cuando falla la estrategia de un empresario, cuando por cualquier razón lo dicen amigos o compañeros de trabajo. Tal vez incluso los hayas oído salir de tus propios labios de vez en cuando. Yo, sin duda, los he oído saliendo de los míos.
Para muchos pacientes, traumatizados por la pérdida de un ser querido, aquí acabaría la historia, pero Martin Bromiley no tiró la toalla. ¿Por qué? Porque había dedicado toda su vida profesional a una industria con una actitud diferente —e inusual— respecto al fracaso. Es piloto de aviones. Ha trabajado para aerolíneas comerciales durante más de veinte años. Incluso ha dado conferencias sobre seguridad de sistemas. No quería que las lecciones de una operación chapucera desaparecieran igual que su mujer.
Así que hizo preguntas. Escribió cartas. Y, a medida que supo más sobre las circunstancias de la muerte de su mujer, empezó a sospechar que no era un caso aislado. Se dio cuenta de que el error tal vez tenía una “señal”, un patrón sutil que, si se estudiaba, podía salvar vidas futuras.
Los médicos responsables de la operación no podían haberlo sabido por una razón simple, pero demoledora: históricamente, las instituciones sanitarias no han recogido de manera sistemática los datos sobre los accidentes y, por lo tanto, no pueden detectar patrones significativos y mucho menos aprender de ellos.
En la aviación, por otro lado, los pilotos suelen ser sinceros sobre sus errores (aterrizajes de emergencia, errores casi fatales). La industria posee órganos efectivos e independientes que investigan los accidentes. No se considera que el fracaso sea la condena de un piloto específico que ha metido la pata, sino una oportunidad de aprender inestimable para todos los pilotos, todas las aerolíneas y todos los reguladores.
Está claro que el éxito de la aviación se debe a muchos factores. La velocidad del cambio tecnológico ha ayudado, así como el hecho de que las aerolíneas, preocupadas por el daño a su reputación, la competencia y los costes de las aseguradoras, tienen un incentivo comercial potente para mejorar la seguridad. La aviación también se ha beneficiado de los simuladores de alta resolución y de una formación efectiva.
Sin embargo, el motor de progreso más poderoso se encuentra arraigado en la cultura de la industria. Es una actitud fácil de exponer, pero cuya amplia aplicación podría revolucionar nuestra actitud respecto al progreso: en lugar de negar el fracaso, o soslayarlo, la aviación aprende de él.
Y, aun así, ¿cómo se lleva esto a la práctica? ¿Cómo se fomenta el aprendizaje en el sistema de aviación (puesto que los pilotos, los reguladores, los ingenieros y el personal de tierra están desperdigados por todo el mundo), cómo se crea una cultura abierta y, lo que es más importante, cómo podemos sacar provecho de estas lecciones en otros ámbitos?
Para descubrirlo, analizaremos uno de los accidentes más influyentes de los últimos años, y quizá de toda la historia de los vuelos autopropulsados. Veremos cómo hacen su trabajo los investigadores, cómo extraen lecciones y cómo convierten las tragedias en una oportunidad para aprender.
Es el vuelo 173 de United Airlines.
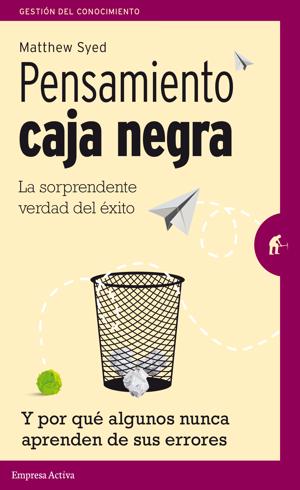

Nestor Nestor Iglesias
Muy buena la visión que aporta de como tratar los errores en las organizaciones para mejorar