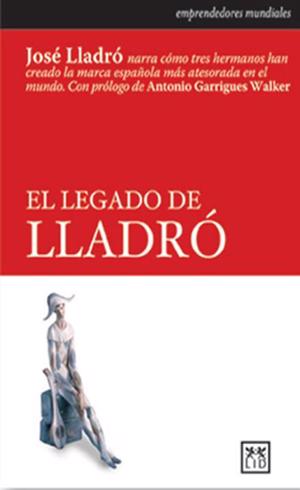El tránsito desde una sencilla idea a una elaborada concepción empresarial es un proceso lleno de matices, factores y componentes no menos complejos. El éxito, como el fracaso, nunca deriva de un solo elemento, especialmente cuando lo que se construye y desarrolla se hace con ánimo de perdurar.
En ese sentido, desgranar los ingredientes del tránsito de la empresa Lladró, desde sus orígenes hasta el éxito que ha alcanzado, no puede concretarse en una especie de fórmula maestra que pueda replicarse aquí o allá. No obstante, es posible trazar algunas pinceladas sobre lo que ha sido, según el autor, lo más determinante para el desarrollo de la empresa.
Uno de los secretos del proceso productivo de Lladró se debe a la dinámica participativa que allí siempre imperó. Desde el principio, superados los momentos iniciales en los que sólo los tres hermanos cubrían prácticamente todo, las propuestas creativas, las figuras, surgían del equipo de escultores de la empresa. Y, aunque la decisión final, previa a su puesta en producción, correspondía a los tres hermanos, solía incorporar no pocas sugerencias de quienes se ocupaban de los aspectos más comerciales, tanto dentro de la propia empresa como en la cadena externa de distribución. Los distribuidores, los vendedores y, en primer lugar, los establecimientos recogían las reacciones del público ante cada figura y sus valoraciones.
Los creadores de las figuras Lladró no perseguían ninguna clase de ensoñación utópica, sino la representación o sugerencia de hechos y situaciones que respondiesen y se identificasen con lo que cada uno piensa que deberían ser. Ternura, amor, sensibilidad y otros conceptos emergían con asiduidad de sus creaciones, junto al propósito de evitar temas conflictivos y la tendencia a recrear una especie de mundo idealizado de sólida base real.
El primer capital de la empresa provino de la venta de unas tierras familiares de sus fundadores, de la que obtuvieron la por entonces no despreciable cifra de 50.000 pesetas (300 euros de hoy en día); con ellas adquirieron los materiales necesarios para reformar el vetusto horno instalado junto al establo de su casa en Almácera (Valencia).
A partir de ahí, todos los pasos sucesivos estuvieron dominados por el criterio de la autofinanciación: reinvertían la práctica totalidad de lo que ganaban y sólo para construir la primera fábrica se vieron obligados a acudir al Banco de Valencia, que creyó en el potencial de Lladró y los apoyó sin la menor reticencia. A lo largo de su existencia, la empresa nunca ha sufrido problemas de financiación. La mayor parte de sus recursos han provenido de la capacidad de generación de fondos de Lladró, sin endeudamiento bancario relevante ni otras fuentes de financiación.
En la historia de Lladró es posible distinguir tres etapas diferentes, coincidentes con otras tantas veintenas de años, hasta llegar a la actual. Los años cincuenta y sesenta fueron tiempos de fundación y puesta en marcha, caracterizados por el impulso personal de buscar un medio de vida que transcendiera y superara los estrechos límites del entorno y el ansia de hacer algo diferente, lejos de la inercia que pudiera llegar a influirles.
La segunda etapa –las décadas de los setenta y ochenta- fue de consolidación y ensanchamiento del perímetro inicial del proyecto. Por una parte, resultó necesario ampliar el equipo gestor, hasta entonces limitado a los tres hermanos, con las primeras incorporaciones de profesionales captados en el mercado. Por otra, los productos Lladró dieron el salto más allá del mercado doméstico y lograron penetrar rápidamente en EEUU. Fueron los años del gran paso adelante y de un espectacular crecimiento al rebufo de una demanda que no paraba de sorprender. Entre 1970 y 1990 la facturación se multiplicó por diez y obligó a la empresa a readaptar su estructura, renovando sobre todo el área comercial y la producción.
La última etapa, iniciada en la década de los noventa y que perdura hasta la actualidad, se caracteriza por el cambio y la innovación permanentes. En ella se ha iniciado y culminado el progresivo desenganche de los tres hermanos fundadores de las tareas cotidianas de la gestión. Su lugar lo ocupan ahora sus hijos, que han encomendado la dirección ejecutiva de la empresa a un equipo de expertos profesionales.
El proyecto inicial de hacer accesible a las clases medias la porcelana artística, hasta entonces limitada a unos pocos estamentos privilegiados de la sociedad, fue acompañado de un empeño permanente por encontrar nuevas técnicas, diseñar figuras y estructurar colecciones que satisficieran las preferencias de un amplio abanico de compradores potenciales o de iniciativas tan innovadoras como el club de coleccionistas.
Al principio de su actividad, Lladró renunció a patentar sus procesos, con la consecuencia de que éstos fueron copiados por otros fabricantes, aunque sin ningún éxito. Ello se debe a que no basta con repetir unos procesos técnicos: el componente humano no se puede imitar. Un periodista francés dijo una vez que Lladró era la empresa del mundo que más amor vendía. Y la Enciclopedia Británica recoge el vocablo Lladró como sinónimo de porcelana artística. En la actualidad, hay calles dedicadas a Lladró en muchas partes del mundo, la empresa dio también nombre a un proyecto de ley en el Congreso de Estados Unidos, existen teléfonos que incluyen la marca entre sus dígitos y, según algunas encuestas, cuando el concepto España se asocia de forma espontánea a unos pocos nombres, el primero de ellos en surgir es Lladró.