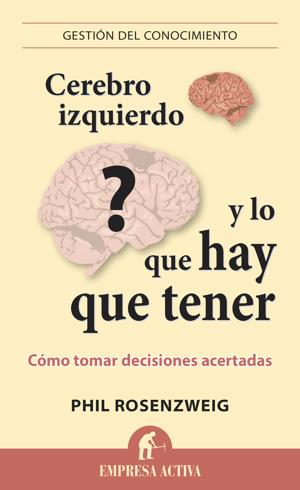La primera clave para tomar decisiones parece sencilla: ¿es una decisión sobre algo en lo que no puedes influir, o por el contrario puedes ejercer algún tipo de control? El pensamiento convencional nos insta a no ser ni optimistas ni quiméricos, a mantener “los pies sobre la tierra”. Esto tiene lógica cuando se nos pide un juicio acerca de algo sobre lo que está claro que no podemos influir. Pero, cuando podemos más o menos influir en los resultados, las cosas cambian.
Varios experimentos realizados con deportistas confirman que el pensamiento positivo, por ejemplo pensar que los hoyos de un green de golf son mayores de lo que en realidad son o que uno pedalea en su bicicleta a más velocidad de la real, es crucial para el éxito. Desde hace tiempo sabemos que la mentalización positiva puede mejorar todo tipo de rendimiento, aunque también pensamos que ver las cosas como no son es insano e insensato.
No obstante, esos mismos “delirios” nos ayudan a afrontar la adversidad. Los psicólogos Shelley Taylor y Jonathan Brown descubrieron que las personas que poseen ilusiones positivas tienen más amigos y crean vínculos sociales más fuertes. Así pues, las personas saludables manifiestan tres clases de distorsiones: autopercepción exageradamente positiva, sobrestimación del nivel de control personal y optimismo irreal sobre el futuro. En suma, una persona saludable no es alguien que vea siempre las cosas como son, sino alguien que posee la envidiable capacidad de distorsionar la realidad.
Desde la década de los setenta, numerosos estudios han hecho hincapié en que actuamos como si pudiéramos controlar los acontecimientos, cuando en realidad no es así. La ilusión de control se consideraba tradicionalmente un error de juicio y se nos advertía: “Puedes controlar menos cosas de las que te imaginas”. Pero esto no es del todo cierto. Es evidente que no tenemos ninguna capacidad de control sobre los juegos de azar, por ejemplo, pero en otros muchos terrenos tenemos más capacidad de control de la que pensamos. Y lo sorprendente es que tendemos a infravalorarla.
Para averiguar si sobrevaloramos o infravaloramos nuestra capacidad de control, nos podemos fijar en lo que en 2010 hizo un grupo de investigadores de la Carnegie Mellon University liderado por el psicólogo Don Moore. En su experimento, Moore puso frente a un ordenador a distintos grupos de personas. En las tareas que tenían que realizar en la pantalla introdujo distintas dificultades extra que complicaban el trabajo que se les pedía realizar y simuló distintos grados de control que los sujetos del experimento podían ejercer sobre esas dificultades. Los resultados demostraron que la tendencia fue la sobrestimación del control cuando este era escaso y su infravaloración cuando era alto. Es decir, las personas cometen errores en ambos sentidos.
Nada de esto debería llevarnos a inferir que una actitud positiva pueda superar cualquier obstáculo o vencer todos los inconvenientes, ni ninguna otra tontería motivacional new age semejante. La dificultad estriba en la distinción entre lo que podemos y lo que no podemos controlar. En cuanto a las cosas en las que no podemos influir, no son muchas las ventajas que ofrece el pensamiento positivo. El mejor planteamiento suele ser el juicio imparcial y moderado, y protegerse de los sesgos o prejuicios comunes. Sin embargo, cuando podemos influir en los resultados y de alguna forma controlarlos, el pensamiento positivo —aun manteniendo pareceres un tanto exagerados— puede ser beneficioso.
Como norma general, es mejor equivocarse pensando que podemos hacer (y controlar) las cosas que renunciar a hacerlas, porque la ventaja es, en cualquier caso, mayor (mejora de rendimiento), y el inconveniente, menor.
Lejos de padecer una ilusión de control, los directivos de las empresas son mucho más proclives a subestimar su capacidad para influir en los resultados, y con frecuencia pueden conseguir más, influir más y provocar más cambios de los que imaginan.
La segunda clave para la toma de decisiones es saber si vamos a tratar de hacerlo bien o si tenemos que hacerlo mejor que los rivales. En el primer caso hablamos de rendimiento absoluto, es decir, lo que ganas te lo guardas, con independencia de lo que hagan los demás. En el segundo, nos referimos al rendimiento relativo, donde no es suficiente con hacerlo bien; lo único que importa es hacerlo mejor que el resto.
Para entender claramente la diferencia entre rendimiento absoluto y relativo podemos utilizar el ejemplo de las inversiones financieras. Una persona organiza su ahorro y sus inversiones pensando en ganar lo suficiente para cumplir sus objetivos (educación de los hijos, jubilación…). Y lo hace pensando en sí mismo, no con miras a superar a otras personas. En este caso hablamos de rendimiento absoluto, es decir, lo que ganemos (o perdamos) es indiferente de lo que haga nuestro vecino.
Ahora pensemos en la National MBA Stock Market Competition, un concurso entre facultades y universidades canadienses en el que el equipo que consiga el mejor rendimiento operando en bolsa (de forma simulada, no con dinero real) recibe un premio en metálico de 5000 dólares. En este caso, el objetivo es el mismo, ganar, pero se trata de un rendimiento relativo, porque la distribución de recompensas es desigual (solo hay un ganador) y lo importante es superar a los rivales. La diferencia entre los dos escenarios a la hora de tomar decisiones es que, en el primero, lo sensato es actuar con cautela, mientras que en el segundo lo más indicado es asumir riesgos extremos.
Sin embargo, en muchas competiciones la naturaleza de las recompensas no está clara porque no hay normas establecidas, no todo el mundo conoce los premios y no hay clasificación. Quizá ni siquiera exista un criterio claro de valoración, o puede que haya varios. Esto es lo que sucede con frecuencia en el mundo empresarial, donde a menudo el éxito consiste en alcanzar un rendimiento alto a largo plazo y se produce el llamado efecto Reina Roja. Esta hipótesis señala que una empresa puede funcionar más deprisa y, al mismo tiempo, quedar rezagada, entre otras cosas porque las ventajas competitivas son difíciles de mantener.
Por tanto, para idear una estrategia, los ejecutivos deben conocer no solo el criterio de valoración y la distribución de las recompensas, sino también la fuerza de la competencia y la desviación de las recompensas tanto en el presente como a lo largo del tiempo. Desde el punto de vista de las aspiraciones, los directivos deben preguntarse qué es lo máximo que pueden hacer, si es posible realizar un movimiento audaz y si vale la pena hacer una apuesta arriesgada que pueda reportar grandes beneficios. Y desde la perspectiva de la supervivencia, deben ser conscientes de lo mínimo que necesitan para evitar la eliminación de su empresa.
Sin embargo, en la práctica la gente suele confundir el rendimiento absoluto con el relativo. Esta distinción es fundamental, ya que lo sensato cuando el rendimiento es absoluto puede ser suicida en casos en los que lo importante es el rendimiento relativo y las recompensas considerablemente desiguales. Entonces, ¿qué tipo de error es el más dañino? Infravalorar la intensidad de la competencia. Ante la duda, el comportamiento más inteligente consiste en equivocarse tomando decisiones contundentes.
Si combinamos la capacidad de los ejecutivos para ejercer más control del que creen que tienen, y la necesidad de superar a los rivales, algunas ideas convencionales sobre la toma de decisiones quedan trastocadas. La primera es que no merece la pena esforzarse mucho por lograr una pequeña mejora en el rendimiento absoluto. Al contrario, una leve mejoría en el rendimiento absoluto puede provocar una diferencia descomunal en el rendimiento relativo. En el mercado, la competencia es muy dinámica y poco compasiva, y además actuamos en un entorno repleto de incertidumbres respecto de los cambios tecnológicos y las preferencias de los consumidores.
Solo asumiendo riesgos y yendo más allá de los límites establecidos pueden las empresas confiar en mantenerse por delante de los rivales. Por tanto, lo contrario del éxito no es el fracaso, sino la mediocridad. La inacción es peor que actuar y fallar. O como dice Robert Sutton, profesor de Stanford, una de las normas para la innovación es “recompensar el éxito y el fracaso, y castigar la inacción”.
Muchas investigaciones sobre la toma de decisiones nos alertan contra los prejuicios cognitivos, algo que parece ir en dirección contraria al enfoque proactivo defendido antes. Una vez más, hay que afirmar que las estrategias agresivas y peligrosas merecen la pena, eso sí, si comprendemos bien el contexto competitivo en el que se enmarcan. Esta es la razón por la que Andrew Grove, presidente de Intel, insiste en su libro Solo los paranoides sobreviven en la necesidad de asumir riesgos en sectores altamente competitivos (aunque no tendría sentido actuar así en otros más estables, como un restaurante, un bufete de abogados, etc.). Grove sabe que la paranoia no garantiza el éxito, pero también sabe que cualquier empresa que sobreviva habrá hecho gala de algo parecido a la paranoia.