¿Qué es una conversación crucial?
La primera vez que las personas oyen la expresión conversación crucial, muchas rememoran imágenes de presidentes, emperadores y primeros ministros sentados en torno a una enorme mesa mientras discuten sobre el futuro del mundo. A pesar de que es verdad que ese tipo de diálogos tienen un impacto perdurable y de gran alcance, no son los que tenemos en mente. Las conversaciones cruciales a las que nos referimos en el título de este libro son interacciones que experimentan todas las personas. Son las conversaciones cotidianas que influyen en nuestras vidas.
Ahora bien, lo que diferencia a una conversación crucial de una normal y corriente es que las opiniones divergen, hay importantes factores en juego, y las emociones son intensas.
Lo que convierte ciertos diálogos en conversaciones cruciales (y no solamente en un desafío, o en algo fastidioso, intimidatorio o desagradable) es que los resultados podrían tener un enorme impacto en la calidad de vida de las personas que participan en ellas. En todos los casos, algún elemento de su rutina cotidiana podría verse alterado para siempre, para mejor o para peor. Es evidente que una conversación crucial sobre un ascenso podría marcar grandes diferencias. El éxito de su empresa le afecta a usted y a todas las personas con que trabaja. La relación con su cónyuge influye en todos los aspectos de su vida. Incluso algo tan trivial como una discusión sobre la demarcación de una propiedad influye en las relaciones con su vecino.
Por definición, las conversaciones cruciales versan sobre temas difíciles. Desafortunadamente, es un rasgo de nuestra naturaleza humana alejarnos de las discusiones porque tememos que nos hagan daño o que empeoren las cosas. Somos verdaderos maestros evitando estas conversaciones difíciles. Los colegas se mandan correos electrónicos cuando lo que deberían hacer es reunirse en el pasillo y hablar en serio. Los jefes dejan mensajes telefónicos en lugar de fijar reuniones con sus subalternos. Los miembros de una familia cambian de tema o guardan silencio cuando una conversación se vuelve demasiado espinosa.
Sin embargo, no tiene por qué ser así. Si usted aprende a manejar (incluso a dominar) las conversaciones cruciales, puede afrontar y sostener con éxito conversaciones difíciles sobre prácticamente cualquier tema.
Alguno de los temas que podrían fácilmente conducir al desastre y que entran dentro del ámbito de las conversaciones cruciales son:
- Poner fin a una relación.
- Hablar con un colega en el trabajo que se comporta de manera ofensiva o hace comentarios desagradables.
- Pedirle a un amigo que nos pague lo que nos debe.
- Hacerle comentarios a la jefa sobre su comportamiento.
- Hablar con un jefe que viola sus propias normas de seguridad o de calidad.
- Criticar el trabajo de un colega.
- Pedirle a un compañero de apartamento que se mude.
- Definir cuestiones relacionadas con la custodia o las visitas de los hijos con un excónyuge.
- Tratar con un adolescente rebelde.
- Discutir problemas de intimidad sexual.
- Hablar con un ser querido acerca de un problema de abuso de ciertas sustancias.
- Entregar una evaluación de rendimiento desfavorable.
- Pedirle a los suegros que dejen de intervenir en los asuntos domésticos.
- Hablar con un colega acerca de un problema de higiene personal.
De modo que he aquí nuestra audaz reivindicación. Domine sus conversaciones cruciales y dará un impulso a su carrera, fortalecerá sus relaciones y mejorará su salud.
Los sentimientos negativos que guardamos, el dolor emocional que sufrimos y las constantes palizas que soportamos a medida que nos abrimos paso entre conversaciones malsanas minan lentamente nuestra salud. En algunos casos, el impacto de las conversaciones frustradas acarrea problemas menores. En otros, trae consigo el desastre. En todos los casos, las conversaciones frustradas nunca nos hacen más felices ni más sanos.
A medida que usted y otros dominen las discusiones importantes, también inyectará vitalidad a su empresa, organización o comunidad.
¿Cómo manejamos habitualmente las conversaciones cruciales?
Cuando las cosas tienen un valor primordial, es decir, cuando las conversaciones dejan de ser anodinas y se convierten en cruciales, normalmente, mostramos lo peor de nuestra conducta. ¿Por qué sucede esto?
En primer lugar, porque estamos “mal diseñados”. Esto se debe a que las emociones no nos preparan precisamente para dialogar de manera satisfactoria. Incontables generaciones de configuración genética conducen a los humanos a manejar las conversaciones cruciales con el puño en alto y los pies ligeros, no con la persuasión inteligente ni con amabilidad.
Por ejemplo, pensemos en una típica conversación crucial. Alguien dice algo con lo que usted no está de acuerdo sobre un tema que tiene una gran importancia para usted, y siente que se le erizan los pelos de la nuca. Desafortunadamente, su organismo hace algo más. Dos pequeños órganos alojados por encima de los riñones bombean adrenalina a su sistema sanguíneo. No es que usted decida hacer esto: son sus glándulas suprarrenales las que se activan, y usted tiene que aprender a vivir con ello.
Y aún hay más. A continuación, su cerebro desvía sangre de actividades que estima no esenciales a gestos de alta prioridad, como golpear y correr. Desafortunadamente, a medida que los grandes músculos de brazos y piernas reciben más sangre, los sectores del cerebro relacionados con el razonamiento de nivel superior obtienen menos. El resultado es que acabamos enfrentándonos al diálogo con la misma actitud que podríamos observar en los monos.
Nos encontramos bajo presión. Agreguemos un segundo factor: las conversaciones cruciales suelen ser espontáneas. A menudo, surgen de cualquier parte. Y, puesto que nos toman por sorpresa, nos vemos obligados a llevar a cabo una interacción humana compleja en tiempo real, nada de libros ni de consejeros y, desde luego, ninguna pausa para que un equipo de terapeutas venga en nuestra ayuda y nos llene de ideas brillantes.
Estamos confundidos. Agreguemos una tercera complicación. No sabemos por dónde empezar. A medida que avanzamos, improvisamos porque no hemos visto muy a menudo modelos reales que pongan en práctica habilidades eficaces de comunicación.
En nuestro estado dopado y empobrecido, las estrategias que escogemos para abordar nuestras conversaciones cruciales están perfectamente diseñadas para impedirnos conseguir lo que realmente queremos. Somos nuestros peores enemigos, y ni siquiera nos damos cuenta. He aquí cómo funciona.
Imaginemos que su cónyuge le presta cada vez menos atención. Usted sabe que tiene un trabajo que lo mantiene muy atareado pero, aun así, desearía que pasaran más tiempo juntos. Lanza unas cuantas indirectas sobre el tema, pero su pareja no se lo toma bien. Usted decide no añadir presión, de modo que se calla. Desde luego, dado que no está nada contento con la solución, su disgusto ahora se expresa de vez en cuando a través de comentarios sarcásticos: “Has vuelto a llegar tarde esta noche, ¿eh? ¿Realmente necesitas todo el dinero del mundo?”
Lamentablemente (y es aquí donde el problema se vuelve contraproducente), cuanto más sarcástico sea, menos querrá estar con usted. El resultado es que su pareja le dedica cada vez menos tiempo, aquello lo irrita aún más y la espiral continúa. Nuestra conducta finalmente acaba por crear el problema mismo que en un principio queríamos evitar. Nos encontramos atrapados en un círculo vicioso y contraproducente.
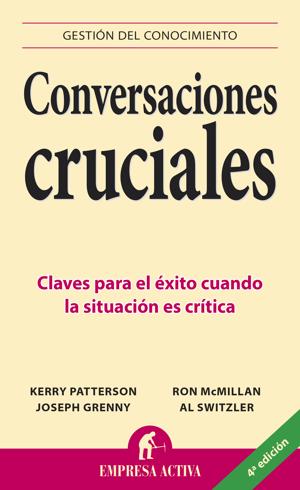

Tacoremi Tejera Cabrera
Buen libro y muy buen resumen.
Holder Bookers Club
Me parece una locura para darte cuenta de tus errores hasta ahora en las conversaciones más importantes y para corregirlos mirando hacía futuro.
Cristian Navarro Fernández
Un libro súper recomendable para manejar conversaciones difíciles y, así desarrollar nuestras habilidades sociales. Es de estos libros que te aportan herramientas útiles y aplicables, no solo se limita a aportar datos.
jeovani mollinedo
reprobe el quiz mas de 5 veces pero valio la pena volver leer es un libro muy importante....
Armando Sánchez
Excelente pilar para las relaciones personales y lo que se desarrolla de ellas.
Alejandro Reyes
Excelente libro, el primero que leo y el que mas identificado me senti ante una conversacion crucial. Gracias por este libro, de cajon a uno de mis favoritos. <3